La Batalla de la Música
“Esta criatura tiene un oído descomunal para su edad”, eso dijo Manolita, la profesora de música del colegio Arcángel, y se abrió el mundo para mí, aunque yo ya tenía una armónica que me compró mi padre en el Madrid de los Austrias, una Hohner Seductora. Allí aprendí a hacer el ruido de la lluvia con los dedos, a tocar la flauta dulce y dejar los incisivos superiores marcados en la maderita, a cantar con voces blancas el “¿con qué te lavas la cara, zumba que te zumba la caneca, que tan rebonica estás?” mirando sin pestañear las indicaciones de la directora, a tocar las claves, el pandero, el xilófono, y luego llegaron los Reyes Magos y en casa de mis abuelos tuve mi primera guitarra. Y Segundo Pastor me enseñó una mazurca lo primero y a afinar las cuerdas de nylon después y a cambiarlas, mientras yo disfrutaba con seis años escuchando cómo era capaz el maestro de imitar el ruido de tambores tocando la quinta y la sexta retorcidas entre sí. Y ya todo fué distinto, porque mi guitarra se convirtió en mi muñeco besucón, mi Scalextric, mi novela inacabada para siempre y mi película favorita.
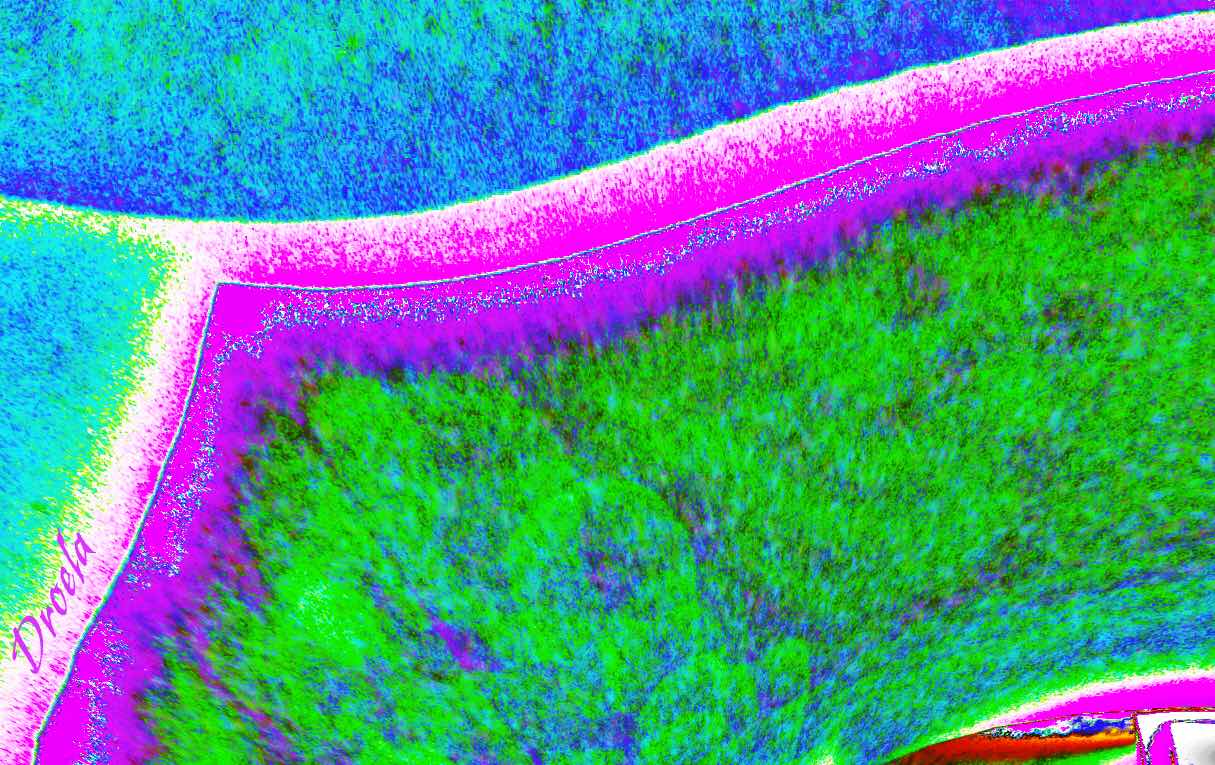
Transformada en una prolongación de mis brazos rió, soñó, viajó y lloró conmigo siempre. Hice amigos con ella y amenicé veladas tan dispares como una reunión nocturna de ocho monjas y servidora a la fresca de un Agosto madrileño sobrecogedor, un espectáculo en un crucero de los de antes, una noche de campamento a los pies de Massada, los funerales de mis abuelos, muchas tardes y noches de conquista masculina adolescente y juvenil, un largo viaje nocturno con mi hermano hacia las cataratas del Niágara, cada Nochebuena (también aquella del ictus de mi abuelo, que en su cama hacía esfuerzos por sonreír a mi villancico entonado flojito), incluso estuve a punto de romperme la crisma al caer por las escaleras de Loreto con ella a cuestas al intentar preservar su anatomía intacta.
Las sobremesas diarias eran el momento de las flautas, y machacábamos al vecindario ensayando “de los cuatro muleros” o “Mambrú se fué a la Guerra”. Después vino “El Principe Igor” en el órgano y también la banda sonora de “Éxodo”. Y rematé la faena cuando me compré una armónica malucha y un soporte para engancharla al cuello y poder tocar a la vez la guitarra acústica que me regaló mi hermano y pagó con sus ahorros. Y aún seguí mucho más aunque siendo menos feliz.
Hoy he entrado en el despacho de mi padre, repleto de libros de Filosofía, Economía y Política (hay otras bibliotecas con otras muchas cosas) y he elegido al azar uno con un tarjetón blanco en su interior, y además subrayado y con flechitas y notas: “La Lucha por la Dignidad. Teoría de la Felicidad Política”, escrito por José Antonio Marina y María de la Válgoma, y he decidido jugar con él a las tonterías. Y donde leo “fraternidad” pienso “equidad”, y donde pone “nadie se asocia para ser desgraciado” interpreto “todos se separan para estar felices”. Y después describe lo que es “felicidad política” y yo concluyo en la “infelicidad social”. Y tras diez minutos de búsqueda infructuosa entiendo la razón por la que al conocerme por primera vez dijo en voz alta “tengo una hija con ojos como platos, ¡qué digo platos!, como fuentes”. Y entonces recordé un día muy triste en las fuentes vacías de La Granja en el que las esculturas y los árboles se burlaron de mí y otro en Sos del Rey Católico; allí me hicieron compañía. Sólo falta hacer presente a aquella preciosa diosa tumbada y convidada de piedra (que no confinada) en El Retiro, y por un momento he llegado a confundir a Dios con un gitano mientras Zaratustra habla, así que, como se me cierran los párpados por agotamiento me voy a soñar con Trujillo, sus cuestas y Alain Delon de malote con un elegante parche en un ojo, y que el Señor reparta suertes, porque como lo haga otro no llegamos ni a Navidad.
Comentarios
Publicar un comentario
Eres libre de opinar