Treinta y tres años.-
Beatriz y su novio Amir, de ojos negros tan profundos que hipnotizan, me esperan en el aeropuerto. Se respira sudor y humedad desde el primer instante. Es “shabbath” y viajamos con cuidado, medio a escondidas, hasta la zona de la playa. Imposible llegar hoy hasta Kfar-saba. Nos apedrearían. El Meir beitcholim no me recibirá hasta mañana. Maleta en mano rodamos por la playa buscando una solución aceptable para pernoctar yo sola. Después de veinte negativas hoteleras razonables a pie me doy el lujazo del Hilton para no quedarme a la intemperie. Me gasto los dineros alegremente porque sí, porque mi mes va a ser largo. Ceno allí mismo y duermo como una bendita. Amanece a eso de las cuatro de la mañana, el cielo y la luz es diferente, con un brillo tostado que emociona disfrazando la tierra arcillosa de vasija y el sol de cobre. Ya funcionan los autobuses y los trenes y me embarco hacia el hospital.
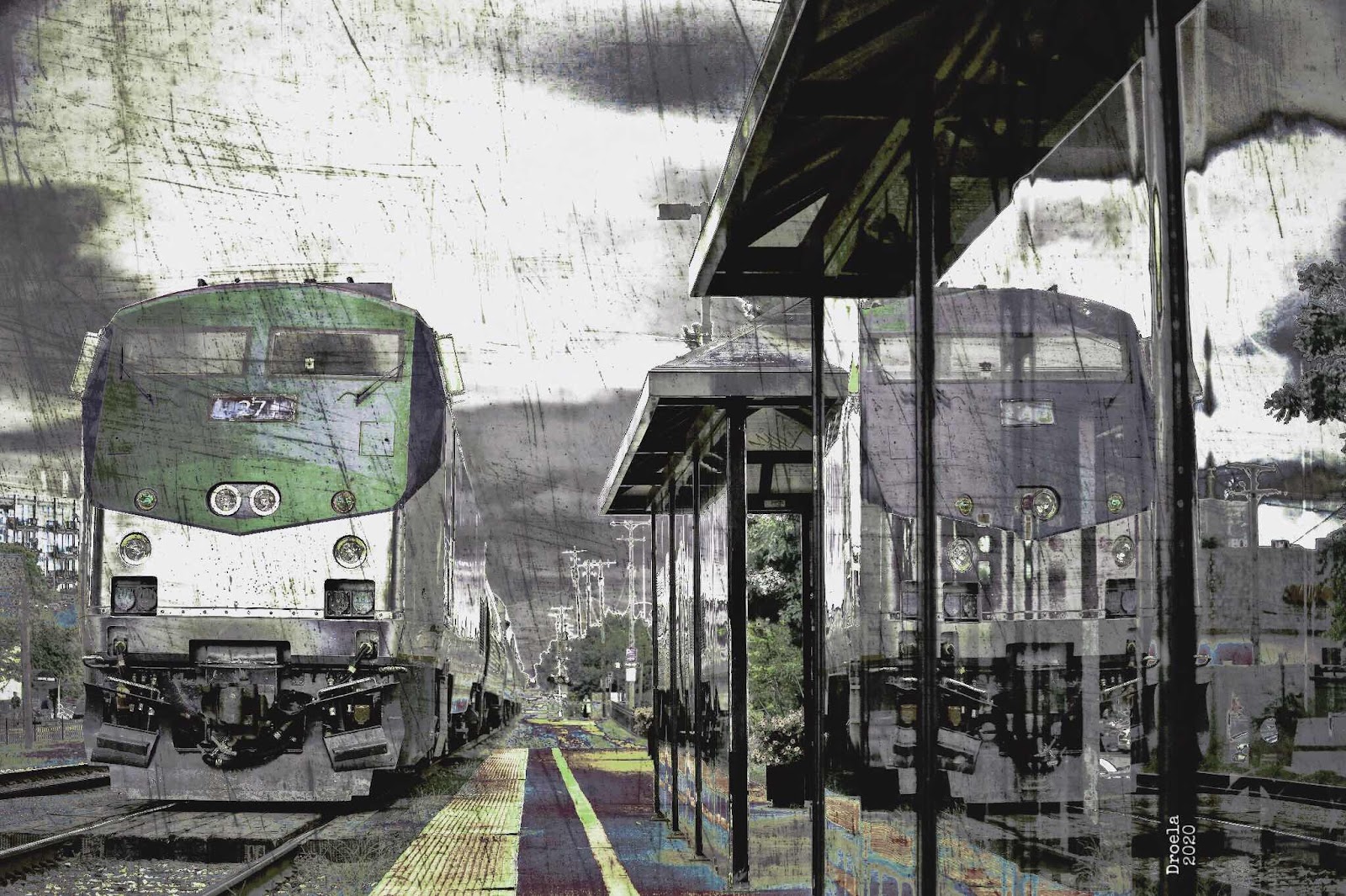
Los “dorms” del recinto parecen un campamento militar abandonado, de piedra y pintura gastadas, apartamentos desapacibles, calor sofocante y cucarachas abundantes. Me entra un sudor frío de pensar los largos días con sus noches que me esperan. Para no deprimirme suelto la maleta en una de las dos habitaciones que está vacía y me voy en otro autobús de regreso a la capital. La central de transportes me recuerda al Gran Bazar de Estambul aunque sin artesanía y sin alfombras, con idéntico ruido humano, esta vez de una lengua semítica diferente. Llamo a cobro revertido a casa y después me tuesto en mi caminata hacia el mar. Se hace pesado pasear por aquí. Hay que adaptar los pulmones a la densidad aérea y la piel al sudor permanente. Por un dólar y medio me como un pan de pita enorme que relleno a mi antojo con humus, falafel, verduras y ensaladas. De regreso mi precioso sombrero de paja sale volando por la ventanilla y suelto una lágrima idiota de impotencia. Al llegar está Heileen.
¿Cómo describirla?. Metro setenta y ocho, pelo rubio casi rapado, ojos claros pequeñitos, cara pecosa, enrojecida, cuerpo atlético sin apenas desarrollo mamario, hombruno de remar a diario. La holandesa me ha caído bien desde el primer minuto. Me observa mi piel oscura y brillante y mi pelo liso con envidia sana y me lo dice. Yo sonrío y ya somos amigas.
El hospital no tiene aire acondicionado y lo primero con lo que me enfrento es una paciente con una mastectomía radical (en la que además de la glándula el cirujano extirpa la musculatura pectoral) con una cicatriz queloide abigarradísima que aquel interviene para mejorar y yo observo con el reparo habitual del aprendiz de médico, torpe en su forma de encajar la enfermedad y la deformidad. Al terminar la jornada conozco al resto de estudiantes, franceses, finlandeses, alemanes, estadounidenses y a Marin.
Marin viene de Zagreb, tiene un acento marcado en inglés, ligeramente más alto que yo, prematuramente calvo, muy moreno, inteligente y embaucador. El típico conquistador cultivado intelectualmente soberbio y sonriente. En veinte segundos hay una distancia escasísima entre los dos que se mantiene siempre idéntica, ni menor ni mayor, por decisión consciente de ambos, algo así como un lobo gris estepario y otro indio cazando en la oscuridad. Y mi mes allí se acorta instantáneamente, rodeada de personas capaces y atractivas, visitando lugares santos de todas las religiones, vergeles, oasis, kibutz, cascadas escondidas y desiertos, cantando canciones de los Beatles o de Springsteen en las noches playeras y hostales juveniles con los helicópteros militares decorando los alrededores y los subfusiles hasta en las tiendas de ultramarinos o las paradas de autobús. Porque son las personas las que cambian la perspectiva de la realidad, incluso de aquellos países que casi siempre están en guerra con algún otro.
La puerta de Damasco me deja pensativa y me entristece caminar entre los puestos del mercado cerrados y ser observada por ojos infantiles desde alguna ventana. Marin habla sin parar y me aburre ligeramente con su verborrea. Percibo una hostilidad ambiental indescriptible entremezclada con religiosidad palpable. Llevo a la espalda mi mochila tunecina de piel y encima de mis pantalones cortos una falda azul marino hasta casi el tobillo. Cubriendo los hombros de mi escotada camiseta un jersey blanco de perlé con mangas anchas tricotado por mi abuela. En los pies calcetines blancos cortitos y mis Nike del mismo color. Y es que donde fueres haz lo que vieres, que dice el refrán, porque el turista que suele circular por estos lares anda siempre algo perdido entre armenios, palestinos, judíos y musulmanes y las cosas de todos ellos. La observación inteligente requiere la práctica del yoga mental y el recuerdo del rollito materno dos mil veinticinco sobre el prejuicio preconcebido.
Nota triste de la autora: Marin se hizo patólogo y murió de un infarto de miocardio hace unos años, después de sobrevivir a la Guerra de los Balcanes. Lloré al enterarme, a pesar de que solamente mantuvimos contacto durante aquel verano.
Nota segunda de la autora: Moab se encontraba al Este del Mar Muerto, aproximadamente en la actual Jordania.
Comentarios
Publicar un comentario
Eres libre de opinar